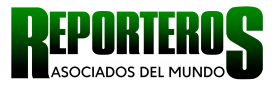El día cuando la risa murió
 Por: Andrés Felipe Castañeda
Por: Andrés Felipe Castañeda
Y así de nuevo, casi sin notarlo, porque el tiempo es implacable y silencioso y pasa sin hacer ruido, es trece de agosto. Trece de agosto, quince años después del asesinato de Jaime Garzón. Una fecha más para conmemorar en el calendario de tragedias de Colombia. Uno no puede creer que hayan pasado quince años. Yo, al menos, no puedo creerlo: el país ha logrado sobrevivir la totalidad del siglo XXI sin la voz de Jaime Garzón.
Quizás el encanto, la esencia de todo aquello que era Jaime Garzón radicaba en un elemento sencillo y era el de contar la verdad. En contarla, no desde la cómoda y a veces egoísta posición del columnista, diciéndolo todo en primera persona, sino desde todas las perspectivas que fuera posible, desde casi todos los lugares imaginables. Desde el set de un noticiero, desde una base militar, desde la cocina de la Casa de Nariño. A Jaime lo vimos meterse en muchas pieles. La del estudiante de la Universidad Nacional, la de un viejo conservador y cascarrabias, la de un embolador de zapatos, la del celador del Edificio Colombia. Jaime retrató al país y nos hizo ver que Colombia se parece demasiado a una caricatura, que somos un espectro lejano de lo que deberíamos ser.
Y llegamos otra vez al trece de agosto, quince años después de su asesinato. Tal vez resulta difícil comprender que ha pasado tanto tiempo porque al escucharlo de nuevo, parece tan vigente, tan actual. El Jaime de hace quince, dieciséis, veinte años, pareciera estar hablando hoy. Colombia es el país de Dioselina Tibaná, de Nestor Elí, de Jhon James Orozco, de Godofredo Cínico Caspa, de Jhon Lenin y sin duda sigue albergando todas esas voces con las cuales Jaime habló. Porque en cualquier esquina, vendiendo tinto o dulces, podemos hablar con Dioselina Tibaná, porque hay muchos periodistas como Jhon James Orozco, porque Néstor Elí se parece al vigilante de un edificio donde viví hace unos años, porque existen muchos estudiantes como Jhon Lenin, luchando contra el enemigo imposible del imperialismo, repitiendo una y otra vez los discursos del marxismo, porque un Godofredo Cínico Caspa fue presidente dos veces, porque Jaime pronosticó que lo sería, que sería “el dictador que este país necesita” y porque muchos otros Godofredos extendieron su mano y ordenaron que lo mataran para que ya no hablara más.
Tanto tiempo después, nos seguimos preguntando dónde está la victoria de la muerte. Y quizás no encontremos nunca la respuesta, pero tal vez hallemos algo de consuelo en que el paso a la inmortalidad de Jaime Garzón ha ido dejando huella mientras estampa su cara y su nombre en grafitis, en nombres de colegios, en vídeos de Internet, en el recuerdo de sus amigos, de su familia, de personas como yo, que no lo conocimos. Pocas veces se logra construir memoria de tal manera alrededor de un nombre y hoy Jaime está en todas partes, como recordándonos que aún tenemos una deuda, no con él, sino con nosotros mismos, que todavía nos queda la tarea de hacer una Colombia en paz para todos porque él, como muchos otros, creía que esto puede ser mejor, que lo que pasa es que estamos –hemos estado siempre y para mayor tristeza, seguiremos estando quién sabe cuánto tiempo más– en malas manos, pero que sin duda esto puede ser mejor. El país necesita saber quién mató a Jaime Garzón, no ya para odiar a sus asesinos, sino para dedicarse por completo a recordar y poder al fin decir que aprendimos la lección en lugar de escuchar un “se los dije” para siempre.
Las manos perversas que se ciñeron sobre Jaime terminaron matándolo, pero no consiguieron que se callara. Hoy sigue hablando, seguimos replicando su voz, seguimos riéndonos, a pesar de todo, seguimos riéndonos: no lograron arrebatarnos ese derecho. Ojalá que Colombia no se canse de recordar a Jaime, ojalá no lo matemos otra vez y, sobre todo, ojalá aprendamos de una vez y para siempre que “nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle daño en su persona, aunque piense y diga diferente” a ver si por fin salvamos este país.