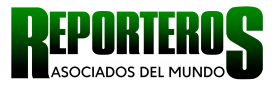Carta al padre
Por: Ricardo Rondón Ch.
Padre, hoy, hace quince años, hacia las cuatro de la tarde, te estaba dando cristiana sepultura.
Guardo memoria de la tierra negra y húmeda de la tumba, el cielo espeso de nubarrones grises, un par de músicos con sus guitarras que entonaban canciones lacerantes, el cortejo fúnebre que nos acompañaba: los familiares, tus amigos, mis amigos, los rostros mustios, el ataúd que descendía al fondo de la tumba sostenido por una polea, la lápida de mármol recién inscrita: Guillermo Rondón Quintillán *Octubre 3 de 1914+Diciembre 29 de 2000.
No recuerdo haber visto otro funeral en la inmensidad de aquel campo santo, el de Jardines del Recuerdo, en Bogotá, un 31 de diciembre, con el corazón hecho hilachas y la diplomática celeridad técnica conque estas empresas de pompas fúnebres gestionan sus compromisos.
Al final, la encargada, una versión mejorada de Morticia Adams, de negro riguroso, con el cabello lacio empapado de gel y una cinta nazarena como nudo al cuello, se acercó, me extendió una tarjeta y me susurró al oído: “si le podemos ayudar en algo más, por favor comuníquese con nuestras oficinas. Al final de la conversación escuchará una encuesta para calificar, de uno a cinco, nuestros servicios. Gracias por contar con nosotros”. No parecía la voz de un ser de carne y hueso, en vivo y en directo, sino la grabación automática de un call center, con dejos tenebrosos de ultratumba.
¡Qué barbaridad!, padre. Hoy que vengo a visitarte, a leerte un par de poemas y a dejar una rosa blanca sobre tu osario, me entero que morirse en estos tiempos de descalabros económicos, de altanerías del dólar y bajonazos del petróleo, cuesta un cojonal.
No suficiente con el alto precio que a diario se invierte por vivir, morirse significa una absurda cuenta de cobro, que pone a cualquier cristiano entre la espada y la pared, con la insufrible disyuntiva de seguir padeciendo hasta nueva orden en este valle de lágrimas, para no dejar embarcados a hijos y dolientes con una factura descomunal: cerca de cinco millones de pesos por oficios religiosos y cremación.
Además que el agente de ventas se empeña en convencerte de la poliza como “la más práctica y adecuada alternativa, un derecho que puede ser delegado, si se quiere, a un familiar, un hijo, un compadre, un vecino”. Te pide los datos para llamarte en los próximos días, te fija la mirada con destellos hipnóticos, te extiende el bolígrafo para que firmes; que no es otra musaraña para decirte que te mueras de una vez, porque seguramente dicha comisión la está necesitando con urgencia para cancelar las cuotas atrasadas de su motocicleta.
Pero bueno, padre, no vine a jorobarte la paz eterna con estos discursos lastimeros de cómo la vida y la muerte, sobre todo la parca, regenta el negocio más rentable de los tiempos que nos acontece, en una planeta recalentado, invivible, que sobrepasa los siete mil millones de habitantes, la mayoría de ellos enloquecidos por la ambición y la codicia a ultranza, y una endemoniada epidemia tecnológica que ha reducido al hombre a un vil esclavo de pantalla Android, espejo virtual de sus vacíos existenciales y de su caótica realidad inconcebible.
Vine a decirte que te extraño, pero que también envidio tu sueño profundo en las esferas remotas del cosmos. Que en estos quince años de ausencia del mundo no te has perdido de nada. Por el contrario: “que el mundo fue y será una porquería/ ya lo sé/ en el quinientos seis/ y en el dos mil… también”, como solíamos corear el Cambalache de Enrique Santos Discépolo en el vozarrón de Julio Sosa, en el Viejo Almacén de Marielita, entre frascos de lúpulo y copas pletóricas de ajenjo.
Que hoy más que nunca me aferro a las reflexiones que discutíamos sobre la rústica barra de ese entrañable recinto de amistad y tanguerías -que hace justo un mes cerró sus puertas-: que lo único que nos salva y redime es el arte creativo, la música, la literatura, la poesía, el buen humor, lo llano y sencillo de la vida, porque lo demás es farsa, interés y cambalache; el duro trajín del día a día en pos de devaluadas rupias y del maquiavélico trueque en este reality sin treguas del que nos hemos apropiado: el de no dejarnos morir antes de la fecha de vencimiento.
Algunos, presionados por la enfermedad, el desasosiego y el sinsentido de una rutina atribulada por los embates de esta locura presente que es el capitalismo salvaje, el desempleo, las deudas, la discriminación y la falta de oportunidades, terminan emprendiendo el viaje por sus propios medios, descerrajándose un plomazo en la sien o con treinta pastillas de somníferos entre una botella de ginebra, como remató su vida la poeta María Mercedes Carranza.
“Yo mejor me espero…”, como apuntó una amiga mía, la literata Sonia NadezhdaTruque, que insiste como muchos de nosotros en este cada vez más ingrato y terco oficio de escribir, que lo atestigüe ella, que ya completa diez años buscando editor con su mamotreto bajo el brazo: la minuciosa y detallada investigación sobre la historia del aguardiente en Colombia. Si Sonia no termina alcoholizada por su habitual ingesta de guaro en las tiendas y bares del barrio La Candelaria, la transpiración etílica del manuscrito que anida en su sobaco, cumplirá su cometido.
Sí, yo mejor me espero… Además que tengo razones firmes y contundentes para seguir abriendo brecha en esta desvirolada manigua de hormigón, vidrio y concreto. Una de ellas, la fundamental, la que me ata de raíz por encima de luchas vencidas, quebrantos y frustraciones, mi adorado hijo David Ricardo, mi gran aliciente. Verlo crecer y formarse es un deleite máximo. Mi retoño, tu nieto, es para mí un orgullo incomparable. Es lo más importante y trascendental que me ha pasado. Por él vivo, respiro, sueño.
Y con él, con mi David, con frecuencia te recuerdo. Como estos días de fin de año, cuando me ha dado por desempolvar antiguos álbumes de fotografía en sepia y blanco y negro, donde aparezco a tu lado, en situaciones memorables, como cuando me enseñabas en la cartilla Charry las primeras letras; otras postales en compañía de Luz María, mi sufrida y querida madre a quien invoco todos los días; unas más en los potreros capitalinos aledaños a tu casa, de pantalón corto, feliz de tener entre manos el mundo, que a esa edad pueril significaba una pelota de caucho.
O las fotos de tus gestas laborales como topógrafo de Carreteras Nacionales, cuando me contabas del cerco cinematográfico que con tus compañeros de bregas le hicieron a un leopardo bandido en el Putumayo, aventuras que yo de niño comparaba con las de Tarzán en la mítica selva de papel que cada domingo entregaba el suplemento a color del periódico El Tiempo, y que esperaba ansioso que tú desocuparas.
A David le narro la imagen más viva que tengo de ti, en el patio trasero de la casa, frente a un espejo enclavado junto al lavadero, susurrando tu tango preferido, Uno, en la voz de Alberto Gómez, mientras te afeitabas. Y todos los tangos que con el tiempo fui moliendo en la memoriosa bohemia a tu lado. Y las eternas noches de billar a tres bandas en el Gran Clásico, en El Aventino y en el Hamburgo. Y los matinées de innumerables ciclos de cine arte en el Museo de Arte Moderno y en la Cinemateca Distrital. Y las lecturas de libros de viejo compartidas, debatidas, enfrentadas. Y, al final de tus días, tu augusta serenidad y tus sabios silencios, con esa mirada tuya, dulce y en lontananza, como atisbando la ruta del viaje inexorable.
-¿En qué piensas, padre-, te interrumpía a veces de tus letargos prolongados, y contestabas cabizbajo y entre labios, en el umbral de los 80 años:
-En la muerte, hijo, porque la vida la he pensado y trajinado mucho, y creo que por decencia ya es hora de partir.
Y partiste, sí, pero no cuando te apuraban las ganas y los fuertes lapsus de melancolía te obligaban a pedirme un whisky, tus tangos a la carta, y la lectura pausada de uno de tus poemas favoritos, El puente de la 42, del expresidente Belisario Betancur:
Joe Watson duerme sus libros/ al amanecer, bajo el puente de la 42/. Hay un estrépito de voces y tambores/ como ecos de batallas/. Joe Watson va entregando sus sueños/ como un trébol devuelto del otoño/ entre páginas amarillas de Whitman/. La piel de Joe se arruga como el sol/ como mi corazón debajo del puente/ donde sueña sus libros Joe Watson/. De la mano de Faulkner se pasea por el Mississippi/ con sus muertos y un cortejo nupcial de golondrinas.
-¿Qué es morir-, te pregunto ahora, padre, cuando un lucero puntual en el firmamento azul marino se posa sobre la frente del mundo, anunciando un nuevo calendario, en la bóveda celeste de este país que avanza renqueando hacia un año bisiesto, entre eufóricas pirotecnias, llantos, gritos y carcajadas desperdigadas; entre abrazos y besos ebrios, y la esperanza en que el venidero sea mejor, como siempre, con las mismas puntadas y costuras deshechas de Penélope, esperando al amado que jamás ha de llegar.
-¿Qué es morir?-, insisto en preguntarte padre, y vuelvo a ti en el último párrafo de las Memorias de Adriano que repetías y repetías cuando los tragos te doraban las neuronas en el zaguán de la noche, en esa límbica estación entre la embriaguez y el sueño:
Mínima alma mía, tierna y flotante, huésped y compañera de mi cuerpo, descenderás a esos parajes pálidos, rígidos y desnudos, donde habrás de regresar a los juegos de antaño. Todavía un instante miremos juntos las riberas familiares, los objetos que sin duda no volveremos a ver… Tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos.
¡Cuántas falta me haces, Guillermo!