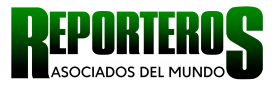Natalia Ponce de León le da la cara a un país de locos

Natalia Ponce de León de cara a un país y a un Estado que, con su Ley, merece su máximo respaldo. Foto: Minuto 30.com
Por: Ricardo Rondón Ch.
http://laplumalaherida.blogspot.com.co/
Si aquel funesto 27 de marzo de 2014, Natalia Ponce de León, en las puertas de su domicilio y por equivocación, no le hubiera dado la cara a Jonathan Vega Chávez, el desquiciado que le arrojó un litro de ácido sulfúrico, seguramente todo seguiría igual.
Igual en lo que corresponde a una mujer de apellido rimbombante, bonita, pilosa, echada pa’lante, orgullosa de su vida y de su familia, con un abanico de metas por alcanzar.
Quizás hoy estaría “felizmente casada”, con un crío de brazos, un nuevo almacén de ropa, una atractiva cuenta bancaria y un viaje pendiente por Europa. Una más de las privilegiadas del club de las triunfadoras convencionales que, en palabras del escritor argentino Guillermo Martínez, en su premiado libro, no cesan de masticar la goma insípida de “una felicidad repulsiva”.
Pero Natalia atendió el llamado de un demente más en un país de locos, y ahí comenzó, en el meridiano de su existencia, a escribir una nueva historia: trágica y demoledora para ella y para los seres que ama, y para una sociedad como la nuestra que, con todo lo terrible y sangrante que pasan a diario los telenoticieros, aún se conmueve y se niega a perder su capacidad de asombro.
Todo el país sabe de las duras y las maduras que le ha tocado pasar a la señorita Ponce de León en estos meses, desde que ella se dio por muerta cuando acudió desesperada a darse un duchazo con agua fría una vez perpetrado el ataque, el dolor inconcebible de sus llagas, las torturas y pesadillas bajo los chorros de luz de los quirófanos, la angustia de quedar ciega, los injertos, las cicatrices, la rabia echa grumos en la garganta, la sed de agua y de justicia, las ganas de morirse. Ella y su familia destrozadas.
El ataque con ácido más espantoso en el prontuario de este tipo de atentados. Como la mayoría de ellos, protagonizado por un desadaptado con el cerebro infestado de alcohol, marihuana y heroína, en un territorio con alarmantes cifras de delincuentes y enfermos mentales, narcotráfico, consumo de drogas sicoactivas, y un sistema judicial que da grima.
Cuando se especulaba que Natalia, por el hecho de ser mujer y por la gravedad de sus quemaduras que le desfiguraron el rostro en su totalidad -y la cantidad de cirugías a las que ha sido expuesta, más de treinta a la fecha, un promedio de cuatro en menos de un mes-, no iba a resistir, ni en lo físico, ni en lo emocional, el valor y la fuerza de vivir para servir, abrieron el capullo de un renacer.
Hace unos días, luego de un proceso lento y doloroso, noches en vela, frascos al por mayor de analgésicos y cicatrizantes, máscaras quirúrgicas y venecianas, pavas de utilería, testimonios desgarradores, audiencias de banquillo, miradas morbosas y ajenas, Natalia se despojó de su protector de piel para darle de nuevo la cara al país y sentar precedente de su valentía, de su apego inconmensurable por la vida, y de cómo se superan situaciones terriblemente adversas, cuando “querer es poder”.
Testimonio valiente y desgarrador
En sólo diez meses, Natalia ha hecho lo que a cualquier persona convencional no le alcanzaría la vida para planear y realizar sus propósitos. Ver para creer: una revelación hasta el fondo de lo sucedido que tomó forma y contenido en un libro impávido y a la vez desgarrador, con rúbrica de la periodista Martha Soto. Una maratón a contracorriente por su rehabilitación en la que se la jugaron su señora madre, sus hermanos, sus ex novios, su familia, y un equipo de milagrosos cirujanos encabezados por el colombiano José Luis Gaviria y el holandés Ali Pirayesh (este último creador del Glaydermo, una piel que se obtiene de personas fallecidas y es procesada en laboratorio para reemplazar tejidos destruidos por el ácido). Y, para ella, el logro más poderoso y significativo: La Ley, ante el Congreso, Natalia Ponce de León para castigar hasta con cincuenta años de prisión este tipo de atrocidades.
Lo del libro, ‘El Renacimiento de Natalia Ponce de León: itinerario de una vida que venció a la barbarie’, fue una premisa para dar la batalla, entre ires y venires, demoras y aplazamientos, como es habitual en Colombia, en aras de la promulgación de su Ley. Hoy es una verdad de a puño firmada y apostillada, una voz de aliento para las miles de víctimas con ácido, y una advertencia mayúscula para quienes insistan en este delito brutal.
No faltaron las críticas alrededor del libro: que se tuvo en cuenta la posición social de Natalia. Que tenía que llevar los apellidos Ponce de León para que le dedicaran tan generoso paginaje. Que ahí está pintado el oportunismo de la Casa Editorial El Tiempo para robustecer sus arcas. Que si se hubiera tratado de una mujer de estrato humilde de apellido Viracachá, no le habrían prestado mayor atención, salvo una reseña en el último rincón de la sección de judiciales. Nada extraño: el síndrome del revanchismo haciendo de las suyas.
Ante todas las habladurías, Natalia demostró todo lo contrario. Parte de las ganancias del libro, como fue estipulado oficialmente durante su presentación, fueron destinadas para sembrar los cimientos de la fundación que lleva su nombre, traducido en el firme respaldo, tanto jurídico como social y de tratamiento físico y psicológico que le hacía falta a las víctimas de los atentados con ácido, como ella, que lo ha sufrido entre jirones de piel y alma.
Y con su fundación la Ley. Y con la Ley, el propósito en marcha de una unidad especial para quemados, porque no da a abasto la única que existe, por lo menos en Bogotá, la del Hospital Simón Bolívar. Y con todo lo anterior, un punto y aparte a un crimen que campea a sus anchas, a cualquier hora del día, promovido por esas otras formas del cáncer que en Colombia hace mucho tiempo hicieron metástasis: el odio, el resentimiento y la venganza.

La Ley Natalia Ponce de León respaldará el castigo, hasta de 50 años de prisión, a agresores con ácido. Foto: El Espectador
Natalia, en solo diez meses, ha puesto un punto muy alto en su quijotesca campaña, en sus logros y realizaciones. Pero que no la dejen sola, como es habitual en este país. De nada servirían sus luchas, su ejemplo de vida, su valor y su Ley, si el Estado no le pone coto cuanto antes a un problema grave que ha pasado silente en los escritorios de las rectorías de salubridad: una incuestionable y cada vez más preocupante epidemia demencial.
Al bárbaro que ataca con un frasco de ácido se suma el salvaje del semáforo que destroza a garrote o a ladrillo el panorámico del automóvil de una indefensa dama; el desequilibrado que, acezante, le refriega su genitalidad a una señorita en el transmilenio; la turba de perturbados de todos los hedores y pelambres que avanza al compás del desprevenido peatón por parques, puentes, potreros y avenidas; los esquizofrénicos y drogadíctos como el ‘Monstruo de Monserrate’ que violan y asesinan a sus víctimas en tétricos cambuches; los lunáticos con parafilias innombrables que se escudan en las redes sociales para seducir menores e incautos; y con el perdón de los respetabilísimos credos, los curas y pastores que aprovechan su labia y su investidura para cometer cualquier clase de aberraciones en nombre y gracia de sus potestades.
Es un lugar común subrayar que el bien siempre triunfará sobre el mal. Pero asumo la licencia para reafirmar que Natalia lo ha demostrado. Mientras ella nos ofrece su franca y valerosa mirada, y el brillo de sus ojos evidencia que va ganando un nuevo round en el más desafiante de los combates que el destino le ha planteado, uno procura imaginar el rictus en penumbras de Jonathan Vega, perdido entre las siluetas siniestras de una cárcel, atosigado por el hedor de detritus y miasmas, sin más espejo que el de su propio horror y sin otra complicidad que la de roedores y cucarachas, con el dilema corrosivo del enorme cargo de conciencia, y que el resto que le queda de vida no será suficiente para saldar su castigo.
Colombia es un país de locos, al garete y sin camisa de fuerza. De hecho, vivir en este país, ya es una locura. Y nadie más que Natalia Ponce de León para atestiguarlo.