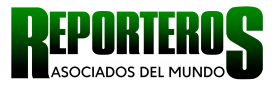Elegía al tallador de piedras
Ricardo Rondón Ch.
http://laplumalaherida.blogspot.com.co/
¿Quién no se ha dejado seducir, tras la vidriera de una pomposa joyería, del fulgor luciferino de un diamante, del erótico carmín de un rubí, del azul imposible de un zafiro, o del codicioso verdor de una esmeralda en su magnífica gama de facetas: un cono, una pirámide, una gota, un óvalo, una lágrima?
Exhibidas en vitrinas conectadas a sofisticados dispositivos de seguridad, las rutilantes piezas de joyería aguardan el instante de su liberación, que sólo es factible – depende de la pureza, legitimidad y peso específico de la piedra- con un fajo de billetes de alta denominación, o una tarjeta plus de ribetes dorados, de libre aceptación en los datáfonos del orbe.
Así, un príncipe saudí embelesado por los atractivos de una joven modelo marroquí, no tendrá el menor inconveniente en dejar una fortuna en petrodólares en la afamada joyería de sir William Barthman, o en el concurrido Distrito de los Diamantes de Manhattan, para complacer los caprichos de su conquista.
Quizás el marajá, escoltado por mercenarios que apuntan desde distintos flancos sus AK 47 de mira telescópica, se tope a la entrada con la primorosa Cate Blanchett, que tras el exitoso rol en la película Carol ha sido elegida como la nueva imagen de Tiffany´s. Al guiño de su dichoso contratista se agregará un jugoso depósito en dólares en su envidiable cuenta bancaria, y una gargantilla de brillantes de Amberes, con cientos de canutillos tallados en un taller de Sri Lanka.
Sólo entonces las preciadas piezas de joyería, las de la cobriza nínfula de Marruecos que pisa los talones de Naomí Campbell, ahora al servicio del pretencioso sultán, y las de la veterana actriz australiana, dejarán las suntuosas prisiones de marca donde por días, meses o años estuvieron cautivas, para elevar el ego de sus amas: el ego que todo lo quiere y todo lo puede en el reino insaciable de la vanidad, el de la gloria efímera o el de la certera perdición.
El cronista bíblico a quien correspondió narrar con metáforas la expulsión de Adán y Eva del paraíso con un látigo de fuego, fue ligero al afirmar que el delito auspiciado por una serpiente parlanchina tuvo que ver con una manzana. El inicio del prontuario criminal de nuestro decadente linaje en el despertar de la humanidad, tuvo que haber sido por un botín más grande. De eso estoy seguro.
Los Vedas, que fueron más sabios y visionarios que los escolásticos, se afianzan que no fue el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal lo que originó la discordia entre el Supremo y sus subordinados, sino el imprevisto descubrimiento de una caverna que relampagueaba todo el tiempo con una poderosa luz que hería la retina de los más fieros y temibles animales, empezando por el de Neandertal.
Esa cripta no era otro asunto que una mina de diamantes en su fosforescencia cegadora, ubicada en lo que hoy constituye la república de Botswana, al sur de África, simiente de la raza humana, emporio del invencible e inalterable mineral, síntesis milenaria del carbono, catalogado como el más fino del mundo, donde el año inmediatamente anterior fue hallado uno de los más grandes de las estadísticas en su historia, de pureza y transparencia extraordinarias, 6,5 por 5,6 centímetros, 4 centímetros de espesor y 1.111 kilates.
Es indudable que tamaño hallazgo encendió la ira de Dios por invasión a territorios vedados. Allí nacieron la codicia, y su castigo, el arduo trabajo; y la vanidad, el precio más alto que se paga en la terrena vida, con su finitud irremediable. Y en ese periplo, la talla como oficio, la talla de las primeras piedras como herramientas de trabajo; el milagro del fuego para la fundición de metales, y con ello la alquimia a posteriori en la antigua Mesopotamia, perfeccionada y cimentada en períodos medievales, el mágico laboratorio del oro y las piedras preciosas, perenne legado del gran magma y de todos los silicatos posibles, a partir del Big-Bang.

Jimena Marín, del Taller de Talla de Piedras para Joyería, del SENA, bajo la custodia de San Miguel, en un anticuario de La Catedral (Bogotá). Foto: La Pluma & La Herida
No en vano, el primer oficio del hombre en su evolución no fue el de cazador, sino el de tallador. Con la talla del jade, el pizarrón y la obsidiana se hizo a su primera arma: la de la defensa, el sacrificio y la cacería, y se esforzó para que su compañera se protegiera de las heladas con la misma piel del bisonte que él, ella y su prole disfrutaron en una opípara cena de crepitante fogata a campo abierto.
Y quiso que la hembra luciera más sexi que cuando salía primorosa de las aguas del Congo o del Éufrates, y con sus manos maltrechas y heridas le fabricó un pectoral con un metal que brillaba como el sol, y de esa materia prima le hizo un collar y unos pendientes con unas chispas lechosas como las del alba perpetua. Y sobre el yunque el hombre sorprendió a su compañera con dos argollas para sellar su junta. La mujer, a las nueve lunas, dio cría. Y con ésta también nació la joyería.
Hoy, con entusiasmo tardío por este arte, el de la talla de piedras lujosas, cuyo pénsum de formación acreditado y certificado, sólo ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), estoy hasta ahora abriendo los ojos a este fecundo y fascinante territorio, el de las gemas, su origen, dureza, composición química, densidad, tenacidad, color, sistema, un rico y seductor alfabeto, a la fecha para mí desconocido.
Me han deslumbrado nombres de innumerables piedras, además de las mayores: diamante, esmeralda, rubí y zafiro. Fonemas y diminutivos que parecen extraídos de instrumentos atávicos, la mayoría de raíces griegas que remontan la vasta cultura helénica, sus extraordinarias leyendas, su mitología.
Cómo no hacer eco de estas palabras cuando abonan en la cátedra de gemología de un maestro de la talla o de una bella alumna que ha invertido su vida en la admiración, el fervor y el estudio de las piedras. Gemas que, con su mágico destello, parecieran responder a la mística de quien las cita con arpegios de laúd o mandolina: una andalucita, por ejemplo, salpicada de marrón o de violeta; una malaquita, con su cristalino verde lisonjero de las campiñas boyacenses; una turmalina y su caprichosa paleta de colores traslúcidos; o la coqueta crisocola de azules a su antojo; y todas las primas hermanas de la familia de las ítas que por millones de años se han cocido a máximo fuego en el centro de la tierra para obsequiarnos su belleza, su tinte, su tono y pigmentos característicos.
La pirita, verbigracia, nido celoso de la esmeralda en los yacimientos de Muzu, Chivor, Coscuez e intermedias; la jadeíta, hija del jade en sus llamativas tonalidades; la sugilita, en malva o rosa, digna de coronas, ducados y principados; la nefrita, hija mimada de Neptuno, dios de los océanos y las tempestades; la sodalita, que también rinde tributo al agua como principio de todo lo creado; la rodonita, que no en vano es conocida como la rosa de las profundidades; y con ellas el ámbar, el ópalo, el lapislázuli, el ónix, la aguamarina, el ágata, la calcedonia, el circón, el crisoberilo, la obsidiana, el granate, el topacio, la serpentina, el corindón, los fósiles, las perlas, los corales, los vestigios de atlantes y lemurias. El diccionario es infinito.
Hace unos días, en el recorrido que el Taller de Talla de Piedras para Joyería realizó para los aprendices del SENA por el Museo Internacional de la Esmeralda y el tradicional centro de negocios de la calle 12 con carrera 6°, en Bogotá, fui testigo de una revelación sorprendente.
Jimena Marín, compañera de grupo, joven inteligente, estudiosa y de incisivo apego a las piedras -de las que atesora una estimable colección-, se enamoró perdidamente de una en especial que reposaba en el muestrario de sótano de un viejo coleccionista.
Como en un ritual celta de purificación la muchacha estiró su mano y exhibió amorosa su trofeo. En mi vida había oído su nombre: shivalinga, me dijo que se llamaba este pequeño rodillo achocolatado con perfectas coronillas en marmolina, una de las tantas piedras sagradas del río Ganges, a la que se le atribuye -según ella-, poderes de sanación y fertilidad. “Se supone que es el falo del dios Shiva en la religión hindú”, remató Jimena apretando emocionada el guijarro, porque el que agotó sus recursos para poseerlo.

Érika, talentosa joyera y talladora del SENA, embelesada con su lectura de un cuarzo. Foto: La Pluma & La Herida
Cada piedra conserva su propia memoria. Y cada memoria, infinidad de lecturas, un rompecabezas indescifrable, pero un alfabeto propio, único y misterioso, que para los más afiebrados puede obsesionar de por vida, o más allá de los linderos de la existencia, en esos vuelos astrales que garantizan de ida y vuelta adivinos y esotéricos.
Un empecinamiento que puede rayar en la demencia, en la exasperación de los relojes a contracorriente, en los vuelos de campanas que anuncian la guerra; en las brujas que presagian la maldición, la epidemia o el desastre; en el desmadre de brújulas a la caza de tesoros en abismos suicidas y mares terroríficos, como los que desafiaron los colonos del primer mundo en sus fatídicas empresas de conquistas.
Estas memorias, estos apegos por las niñas ocultas y casi siempre difíciles y esquivas de la madre tierra, deberían tener un sitial privilegiado no sólo en los libros y tratados especializados que corresponde a su estudio e investigación. Salvo contados orfebres de la novela y la poesía le han dedicado entre líneas un capítulo especial: Milton, en su cantata épica del Paraíso perdido; Oscar Wilde y sus escarceos diamantinos en El retrato de Dorian Gray; el hedonista Marcel Proust, en su memoriosa saga de A la búsqueda del tiempo perdido, Truman Capote, anfitrión sibarita de Desayuno en Tiffany’s (llevada al cine), y más reciente, Manuel Vicent, en su peliagudo relato de soberbios magnates y refinados criminales de su novela La novia de Matisse.
Justamente por estos días de labores de desbaste y fallidos intentos de cabujones, lágrimas, conos y pirámides en el módulo de talla, ha llegado por fortuna a mis manos la antología poética de un bardo admirable: Fernando Denis, se llama, oriundo de Ciénaga, Magdalena, una suerte delirante de Rimbaud del Caribe.
Su poemario, Los mosaicos de Babilonia, amén del ritmo y la musicalidad que es habitual en su obra, está enriquecido de colores, matices, crepúsculos y alhajas. Parece haber sido escrito en una joyería, o en un laboratorio de tallador o de joyero. Si hay hasta un Relojero extraviado.
Extasiado con la riqueza de sus metáforas, que al decir del poeta William Ospina son como flechas de centauro; con sus citas y remembranzas de la poesía inglesa que es su panacea, me encontré con una elegía al tallador, al tallador de piedras preciosas que, como los pintores, los escultores y los genios de partituras, deberían rotular su rúbrica en todas y cada una de las piedras que tallan, como certificación genuina, escrita por su autor en tinta china, y apostillada como la ley manda.
Así la prodigiosa gota de diamante que engalana el cuello de cisne de Cate Blanchett podría llevar el nombre del maestro indochino que la pulió y le dio brillo en su taller de Sri Lanka; o los fabulosos pendientes de esmeraldas de Chivor en forma de tréboles que lució la acaudalada Tatiana Santo Domingo el día de su boda con el príncipe Andrea Casiraghi, harían merecido honor a su creador, el tallador e instructor del SENA, Manuel Antonio Hurtado Pérez, con veinticinco años de experiencia.
Una firma por derecho propio y obligación notarial, porque los talladores son artistas legítimos que confieren a las gemas, desde su imaginación y talento, el esplendor y la belleza como regocijante suma del arte, el de la talla.
En el epitafio para Alejandro Obregón, de Fernando Denis, hay un verso que sugiere la síntesis de un camafeo, esas adorables joyas que las abuelas, por arraigado sentido de pertenencia, delegaban a sus hijos y nietos, de generación en generación:
Mi tumba soy yo/, el aire esculpirá lo que digo en mi silencio.
Otra aproximación al oficio de la talla en el poema ¿Puede el arte ser invisible?
Los dos tallaremos en el instante/, en los colores del instante/, la forma que evocará/ nuestro destino/ bajo el álgebra de Dios.
O, ese Alcaraván donde se congela el tiempo:
El reloj es un lugar en el instante/ donde ella se demora…
Y un fantasmagórico ejercicio de inmersión del alma del poeta en su Paisaje interior:
(…) A veces me arrojo al pozo de los cristales/ donde encuentro el dolor de una imagen.
En puntillas de las doce de la noche, Denis evoca el quehacer de un relojero, el Relojero extraviado, que es una sabia filigrana del devenir de nuestros días, de la vida fragmentada y en franca lid con el tortuoso, eterno e inexorable viaje del tiempo, y del ciclo que a cada mortal acontece:
Siempre va y viene/ esperando la hora/. Sube y baja los doce escalones de la escalara circular/ y luego bebe agua en la sala/, en un jarrón antiguo/ que gotea doce veces/, cada veinticuatro horas/. Después de la última campanada de la iglesia de San Juan/ recibe en su jardín la lluvia/ para llenar el jarrón/, y vuelve a la sala/, a su taller/, y entre arenales termina la clepsidra.
Y he aquí su lírica del tallador, absorto en su alquimia, perenne en su oficio, que el poeta honra al más solitario y afortunado de los artistas:
Cuando el momento más elevado del color del paisaje/ queme tus pupilas con su brillo/, Sentirás cómo la intensidad del tiempo madura/ bajo la tierra, en túneles frondosos, en cavernas/. La luz irreverente de esos ojos subterráneos/ arrancados a la veta te mirará y arderás/ en la llama verde hasta el milagro/.
Esta piedra está llena de ojos/. Desde su mar interior, ese vientre iluminado/ donde se agitan bosques de asombro/, correrán el día y la noche/, cantará el verano/ con verdeante lucidez la forma que nunca cegará/ la sombra, que nunca dejará de ser luz/.
¿Qué cosa puede manchar el cristal que te envuelve, qué relámpago?/ Amanece. La mano del amor reinventa los colores/. El cielo traduce los murmullos que emite/ la delicada boca del verano/. Arriba, impetuoso, el sol cambia la luz de las nubes/ mientras tallo para ti su fuego entre mis manos.
El tallador es un poeta que sabe interpretar las una y mil miradas que arroja una piedra, una esmeralda, un zafiro, un diamante. De su pulso y ductilidad terminará aportándole forma y brillo: todas las formas, todos los brillos. No le será difícil si sabe conquistarla. Como una dama imposible, al fin, terminará cediendo.