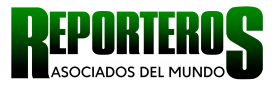Quien soy yo para juzgarlos
Por . Juan Manuel Ospina Restrepo
En días pasados murió en Francia un ser humano digno, Simone Weill, hoy desconocida por muchos pero que en los años setenta representó lo mejor de nuestra confusa condición humana. Judía sobreviviente de los campos de concentración, expresión de lo peor que puede hacer el ser humano, llevó siempre con dignidad el tatuaje que le pusieran los nazis en su brazo, su número de prisionera. Judía y abogada, entendió que no podía encerrarse en el cómodo ejercicio de su profesión y se comprometió con los problemas públicos en lo que tienen que ver con el sufrimiento y la dignidad humana mancillada, movida por la experiencia de la pesadilla que había vivido, en la cual pereció su familia.
De su transcurrir público se destacan dos hechos, la ley del aborto que como ministra de Salud de Jacques Chirac – un conservador de estirpe gaullista y ella militante de un grupo de orientación demócrata cristiana – defendió e hizo aprobar; y su paso por el Parlamento Europeo del cual fue su primer presidente que entonces subrayó el espíritu civilizador que le dio origen a la unión europea. Simon Veil era una convencida de que en la unión estaba el camino para nunca más volver a vivir los horrores de los autoritarismos nacionalistas que culminaron en la hecatombe nazi. Una voz y una posición erguida, civilizada y humana en tanto que civilizada, que hoy el mundo reclama, casi sin excepción.
Veill no era una feminista como ahora se conoce. Simplemente consideró aberrante las condiciones en que muchas mujeres enfrentaban la tragedia del aborto, que no solo ponían en riesgo su vida sino también su dignidad. No juzgó la decisión de la mujer que decide abortar, que consideraba asunto de la conciencia de cada uno; nunca defendió el aborto, pero se puso en los zapatos de las mujeres que enfrentan esa decisión, traumática por su misma naturaleza, y comprendió que más que perseguirlas y condenarlas, esas mujeres necesitaban, necesitan comprensión para hacerle menos trágica su decisión; en ello ubicaba la responsabilidad y el ámbito propio de la acción del Estado ante un asunto profundamente humano. Cuando hicieron su aparición las drogas anticonceptivas, lideró la expedición de la ley que reglamentó el control de natalidad para facilitarles a las mujeres regular su fertilidad.
Su posición política en estos delicados temas fue clara, con un propósito igualmente claro, fundamentado en la capacidad de comprender y respetar al otro, sin juzgar ni condenar; despojado de la hipocresía que rodea los temas de la sexualidad y el afecto, de quienes truenan contra los homosexuales – donde son especialmente ofensivos a la decencia los curas pederastas -o los falsos moralistas que obligan a sus amantes a abortar mientras tienen un discurso público fulminante, moralizador e inquisidor con el prójimo; o los que se escandalizan con que parejas del mismo sexo puedan adoptar, por el supuesto daño que esa situación le haría al niño o niña, mientras cierran los ojos ante las bestialidades que muchas parejas heterosexuales, «normales», les hacen a sus hijos.
Simon Veil es admirable porque con sus decisiones y convicciones se opuso serenamente a esas hipocresías, a esa incapacidad de comprender al otro en su drama, y de respetarlo y acompañarlo, solidariamente, comprensivamente. Tenía claro que el Estado debe respetar tanto la intimidad de las alcobas como los cuerpos de los ciudadanos. Es el mismo espíritu que se manifiesta en las palabras del Papa Francisco cuando ante la pregunta sobre los homosexuales, de una manera franca y humana dice, quien soy yo para juzgarlos. Termino con una anécdota que retrata su temple y convicción; en los años del debate de la ley, Jean Marie Le Pen, creador del Frente Nacional que hoy dirige su hija Marine, interrumpió al grito de abortistas una reunión que presidía la ministra Veil; esta contestó los gritos destemplados diciéndoles sencillamente, no les temo porque sobreviví a gente más mala que ustedes.