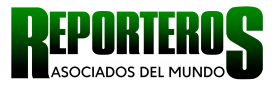Fallece el escritor cartagenero Roberto Burgos Cantor
Por: Ivonne Arroyo
EL HERALDO
@IVONNEARROYOM
El escritor cartagenero Roberto Burgos Cantor falleció en la tarde este este martes, a sus 70 años, tras sufrir un infarto, según confirmaron fuentes cercanas a esta reconocida pluma colombiana.
Burgos Cantor se había hecho merecedor este año del Premio Nacional de Novela con su libro ‘Ver lo que veo’, un mosaico de vidas y paisajes del Caribe que se preocupa por darle voz a los más excluidos y marginados.
El autor, quien residía en Bogotá, falleció en la Clínica de Marly de la capital del país, cerca de las 6 p.m., según precisó su esposa Dora de Burgos, con quien estuvo casado durante 48 años. Sus últimos días, sin embargo, los pasó escribiendo lo sería su nueva obra en su natal Cartagena.
“Él había llegado el domingo muy contento de Cartagena, me había dicho que había recuperado su sitio, el movimiento de las nubes, que se sentía muy satisfecho con las ocho cuartillas que llevaba escritas de su nueva obra. Estaba muy bien, yo pensé que solo se había descompensado por el cambio de altura”, comentó de Burgos, entre lamentos, en diálogo con EL HERALDO.
Burgos Cantor escribió cuentos en periódicos y revistas hasta 1981, fecha de publicación de su primer libro de cuentos ‹Lo Amador›. Ha publicado otros cinco libros de relatos: ‹De gozos y desvelos›, ‹Quiero es cantar›, ‹Juego de niños›, ‹Una siempre es la misma›, ‹El secreto de Alicia›, y seis novelas: ‹El patio de los vientos perdidos›, ‹El vuelo de la paloma›, ‹Pavana del ángel›, ‹La ceiba de la memoria›, ‹Ese silencio›, ‹El médico del emperador y su hermano› y ‹Ver lo que veo›.
Roberto Burgos Cantor y el delirio caribeño

Roberto Burgos Cantor, en su casa de Bogotá, hablando de literatura, evocando a Luis Carlos ‘El tuerto’ López, a Rafael Núñez y a Nieto Arteta. Archivo
Marcos Fabián Herrera
ELESPECTADOR
En homenaje a Roberto Burgos Cantor, fallecido este 16 de octubre, publicamos una de las entrevistas que concedió, explayándose en los temas de la literatura del Caribe.
Cuando se le ve con gabardina negra y con anteojos a la usanza de un novelista decimonónico, fácilmente se llega a creer que nos encontramos frente a un santafereño ancestral, que porfía en su acicalada vestimenta de filipichín capitalino. Son sus libros los que revelan con mayor acierto su condición de caribeño. Roberto Burgos Cantor nació en Cartagena de indias el 4 de mayo de 1948. Su rito iniciático en la literatura se lo debe a Manuel Zapata Olivella, quien le publicara su primer cuento en la memorable revista Letras Nacionales. Su obra es un decantado empeño en alegorizar, con un singular y personalísimo matiz, la vastedad de una región colombiana, poseedora de dimensiones distintas a las ya instauradas como manidos clichés.
Al leer sus libros, se afinca la certeza de que el Caribe es una fuente inacabable de literatura. ¿Encuentra secretos vínculos entre la desaprensión y el alborozo caribeño y el permanente deseo de poetizar dichas vivencias?
En el Caribe coexisten dos estirpes. A ellas es posible seguirlas, entre otras novelas, en Cien años de soledad. Una es representada por los personajes que llevan el nombre de Aurelianos. Otra se identifica bajo el nombre de los Arcadios. Los primeros son los solitarios, los que hacen guerras, se ensimisman fabricando pescaditos de oro, descifran manuscritos. Ahí están Rafael Nuñez, Luis Carlos López, Nieto Arteta. Los otros, ruidosos, acompañados todas las veces, contando a gritos proyectos grandiosos que nunca se inician, un desafuero insaciable que jamás se colma. Ahí están los canales alternativos al de Panamá por el Atrato, la ciudad de espejos y chimeneas en una orilla agreste del Pacífico, en Cartagena de Indias, Benito, el chacero, candidato presidencial por tres veces, ofrecía un ventilador de montaña con aspas de trasatlántico para instalarlo en la colina de la popa y refrescar los calores indoblegables de julio. Sin embargo, tengo la impresión de que las miradas sobre el Caribe que se quedan en alguno de los fragmentos de su complejidad vienen de una percepción corriente en el siglo XIX. Ellas cuentan con un supuesto aval científico. Este consiste en definir a las tierras bajas, de climas cálidos, como territorios de imposibilidad para cualquier cultura, vedados al pensamiento y condenados por la eternidad al zangoloteo. Esta curiosa clasificación eurocéntrica la reprodujeron Caldas y Samper. Es argumento de discriminación, desprecio y más exclusiones. Conjeturo entonces que la vida y sus producciones, lo que Rubén Blades llama la maestra vida, es fuente de literatura. Si acaso el Caribe añade un reto más: la dificultad de nombrar y de revelar, puesto que en los mundos al margen de los prestigios literarios, expulsados de la atención privilegiada de los doctores, tener que rescatarlos de la neblina de lo invisible, demanda imaginación y quizás amor.
¿En La ceiba de la memoria, la multiplicidad narrativa, los paralelismos y alternancias temporales, son recursos que configuran un nuevo prisma de lectura de la esclavitud y sus correlaciones históricas?
Parece que la aventura de las novelas y los cuentos es el cómo. Es probable que ese cómo, aquello denominado por los estudiosos la forma, no sea nada al examinarla desprendida de la totalidad orgánica que es cada novela. Dicha forma no es superflua ni una manifestación exterior. De alguna manera corresponde a un estado de necesidad del texto, necesidad sin la cual no es lo que es y resulta impensable. Ahora, es posible el hábito, el gozo, la compulsión de oír o leer cuentos, historias, narraciones, demande a sus escritores, por tiranía del texto, estrategias sutiles, imaginativas, sellos del tiempo, como al principio cuando al contador lograba ser distinto de otro, introducía variaciones, o la que de noche en noche afinaba su voz y fortalecía el insomnio del sultán. Ahora, quizá, la sombra impudorosa de la conciencia del escritor se condensa más y no se diluye en la claridad o la espesura del relato. No tengo dudas: una novela, un libro de cuentos de relojería riesgosa encontrarán excelentes lectores. Y así a mejores lectores mejor literatura.
El componente reflexivo que acompaña cada pasaje de La ceiba de la memoria la hace distante del relato arquetípico. ¿Es el artilugio novelístico la principal herramienta para la revaloración de la historia?
La historia -sea el ángel de Benjamin, o el idiota de Shakeaspeare (Sound and Fury), o la pesadilla de Joyce, o la descripción de Braudel-tiene una manera propia de poner a flote su masa de pasado. Las novelas y los cuentos pueden surgir de los intersticios vacíos, silenciosos, donde la huella del pasado, si acaso estuvo, se desvaneció. Por allí se cuela la imaginación y propone una inteligibilidad, un orden o un caos, una lectura. Ello será si el texto existe como literatura y eso es lo que funda. Las concepciones que pretenden trasladar los retos de una ciencia a las artes, como una manera de sosegar y obviar las dificultades propias, incluso de puerilizar los problemas, son un fracaso y una estafa.
¿Busca Ese silencio descubrir las raíces de la concepción amatoria en la mujer del litoral y la presencia del mismo en el gozo carnavalesco?
Cuando el escritor se refiere a lo que escribió se ve interferido por una especie de pudor que le impide agregar voces al texto publicado. Una manera de esquivar el impedimento que he encontrado es advertir y aceptar que el escritor como lector de sí mismo no imprime legitimidad adicional a su lectura. Está como cualquier lector, quizá con la desventaja de esa lectura que hace mientras escribe, a lo mejor en estado de atolondramiento por las condiciones de la producción literaria. Entiendo el carácter transgresor del carnaval, su ruptura instantánea de ataduras. No sabría si María de los Ángeles tiene que ver con «el gozo carnavalesco» por lo general, lleno de signos exteriores, de énfasis, que requieren deshacer la normalidad por seguro que sea el territorio que la cobija. Si algo puedo ver en Ese silencio es una aventura que indaga formas de relacionarse y se inmiscuye en rostros diversos de lo amoroso. Soy de los que considera que el amor es cómplice necesario de la libertad. Comparten quizás el amor y la libertad una sustancia común, de forma que sus expresiones están protegidas por el secreto. Tienen raíces profundas que no han sido desenterradas.
Los cuentos y relatos reunidos en los libros De gozos y desvelos y Una Siempre es la misma confrontan la fragilidad de lo humano, pero al tiempo el valor de sobreponerse con arrojo…
En algún momento de la escritura de El patio de los vientos perdidos se coló con nitidez la visión de unos cuentos. Era tan precisa la idea que no se me ocurrió ponerla en notas y tuvo el efecto de quitarme un peso adicional a las incertidumbres de esa navegación sin brújula que es escribir novelas. El peso tiene que ver con las ambiciones del arte. El escritor siente que se acerca el momento inevitable de obsesionarse con las tachaduras y reescrituras en las márgenes y entrelíneas. En ese momento, tener entre manos una continuidad lo alivia del vacío que se aproxima. En las artes no hay grados, el escritor no se diploma de nada. Cuando dejó de escribir, dejó de ser escritor. Así termina por estar cerca del abismo cada vez que cree que considera haber concluido un texto. Pero ocurrió ese noviembre de fiestas en Cartagena de Indias, yo estaba en Bogotá D.C. y sentí como que no había más líneas, más palabras, para la novela que por primera vez escribía y por primera vez creía poner el punto final. Me entretuve en corregir, en las versiones limpias, eran tiempos de la máquina de palo. Y cuando quise encontrar los cuentos que había visto, escribirlos, estaba vacío de ellos. Y de repente, una frase. Como los cantantes. Como las invenciones del jazz. Y me dediqué a perseguirla. Era distinto a lo que me había visitado antes, y así fue De gozos y desvelos. Con los años, en 2009, se publicó Una siempre es la misma. La lectura que propone tu pregunta es válida y perspicaz. Yo no lo concebí con deliberación. Creo que en cada vida íntima se da una batalla, por inconformidad o por hastío; por rechazo o por aburrimiento; y muchas veces nadie lo sabe.
El boxeador, el aristócrata, los músicos y las putas de El patio de los vientos perdidos, configuran un cuadro tan disímil y a la vez compacto difícil de ubicar por fuera del Caribe colombiano. ¿Es esta novela un tributo al delirio y fantasmagoría costeña?
Debe haber algo en los territorios de transgresión de las novelas que le permite a los personajes probar suerte con la ilusión imposible de la felicidad. Indagar por sus formas sin antecedente. Sin embargo, ese espacio propone una igualdad: quienes ingresan buscan los mismo y mediante igual procedimiento. La regla tácita es no violar las reglas. Aceptar la bella mentira de que te quieren. Dudo en llamar «delirio» a algo que percibo en el Caribe. Sus gentes no piden nada, pero lo quieren todo. Esta tensión les permite una irreverencia natural y una capacidad de burlarse de sí mismas que las hace inmunes a las migajas y sus protocolos rimbombantes, a las celebraciones de medianía. Sí hay un delirio en el Caribe: la luz. Sí hay una, como tú la llamas, «fantasmagoría»: tanto sepultado en el mar. Sin duda, la mitad más un cuarto de nuestra historia, todavía deshilvanada.
¿Podría precisar las coordenadas en las que se encuentra la música y la escritura en sus libros?
No tenía conciencia de los pasadizos entre la música y mi escritura. Una vez un editor revisaba un texto que me había encargado. Yo llegué en ese momento a mirar las propuestas de ilustración que fueron confiadas a David Manzur y de entrada el editor me dijo: empecé a leer tu historia y al rato estaba dando golpecitos al suelo con las puntas de los pies. Llevaba el compás. Si paraba se detenía la lectura. Es de suponer que en el Caribe la música, por razones diversas, está metida en el cuerpo, incorporada en la vida. La música preside la vida y acompaña la muerte; aviva el dolor y dulcifica el sufrimiento; sirve de salvavidas a las flaquezas del recuerdo; e incluso propone sensibilidades sustitutivas a los vacíos de la aventura; y por supuesto interviene en las formas del movimiento, reinventa el silencio de la danza. Tengo la impresión que quien hizo evidente esa complicidad fue Guillermo Cabrera Infante. De cualquier manera la una y la otra mantienen su autonomía y sus expresiones propias. A lo mejor, ambas apuestan por encontrar el silencio.
Lo Amador se arriesgó a fabular la costa confrontando una ciclópea sombra patriarcal. ¿Cómo asume la escritura de un universo geográfico y cultural sembrado de prevenciones en los lectores por su manida concepción garcíamarquiana?
Parecería evidente que Gabriel García Márquez, sus cuentos y novelas, resolvieron para siempre muchos de los problemas que implicaban el paso de una escritura con las severas interferencias del mantenimiento y celebración de formas caducas impuestas como reglas del buen gusto, de los empecinamientos testimoniales de una realidad tan reciente como violenta, de concesiones a cierta noción ingenua de la diferencia, uno de cuyos fundamentos era lo exótico, lo pintoresco, un lenguaje, o, mejor, unas palabras desconocidas y sin significado en la lectura, a la aventura pendiente del encuentro con la modernidad. Por motivos que deben meditarse, hay obras de la literatura que se convierten en símbolo, en biblia de un país. Para bien y para mal. Así El Quijote es el símbolo de la libertad en España. Y, naturalmente, el de la locura. En Colombia, el inocente alborozo que condujo a millones de seres a bautizar a sus hijos con los nombres de Efraín y María y nunca con el bello de Ney, el nombre de la esclava, hallaron por fin en Cien años de soledad algo más que un directorio santo para nombrar cristianos. Dieron con un ícono que poco a poco sirvió para dar cuenta del ser latinoamericano. Sin embargo, el abrumador proceso de las interpretaciones, aunó a críticos y glosadores, comentaristas y reseñadores, estudiosos y lectores, en la coincidencia de mutar la fina intuición de Alejo Carpentier de lo real maravilloso en el repetido realismo mágico. Con los años, esa expresión, con su soberbia intocable de talismán y palabra revelada, se fundió con Macondo o macondismo. Fue despojada de su virtud y se transformó en el pernicioso hábito de nombrar y hacer responsable, explicar y justificar las desgracias, crímenes y tremendas anomalías sociales y políticas, por la supuesta pertenencia a la zona sagrada del realismo mágico. El efecto de esta aceptada y casi ilimitada explicación es devastador: el hecho condenable, el delito, la canallada se cubren de un manto benigno que envuelve la gravedad, la obliga a ingresar a un orden mágico que escapa al orden terrenal. Allí, todo puede ocurrir en la infinita perversidad humana y todo escapa a la sanción ética, a la sanción legal. Entonces el reto para los escritores es apasionante. Ni más ni menos que desajustar, desacomodar una conciencia colonizada y con deformaciones, una conciencia pervertida por la autoridad, el Gran Hermano, o como quieran llamar a los que se autoerigen en dueños del mundo. Tengo la impresión que como nunca antes, hoy, existe una literatura con registros distintos, vasos comunicantes, que dejó atrás la tradición de un solo libro, una sola novela, un solo poema. Agradezco la perspicacia de tu pregunta, pones el acento en algunos lectores y dejas que cada escritor asuma sus riesgos, su reto.