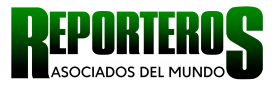En memoria: Fernando Mejía Mejía
 Por Augusto León Restrepo
Por Augusto León Restrepo
BOGOTA, 01 mayo de 2022_RAM_ El Poeta Fernando Mejía Mejía, oriundo de Salamina, falleció en Manizales el 27 de abril del 1987, hace 35 años. El siguiente artículo fue publicado en el diario La Patria, el 28 de abril de 1988. Hoy lo reproduzco en homenaje a su memoria.Yo no sé por qué misterio insondable, cuando tratamos de escribir sobre Fernando Mejía Mejía y su obra, la esterilidad aparece desdeñosa en la mente y en los dedos. Cada que se publicaba un libro o un verso suyo, en editoriales o periódicos, nos hacíamos el propósito de reseñarlo. Buscábamos las palabras, pero éstas huían asustadas. Y eludíamos al Poeta. Era que sentíamos como un compromiso de admiración y de gratitud hacia él, por lo que considerábamos el silencio como una traición, ya que con nosotros fue especialmente generoso. Nos honró con su amistad y abrumó con sus comentario de nuestras tímidas inspiraciones, Fernando, crítico acerbo y jamás proclive al incensario , aún cuando, por paradoja, estimuló vocaciones literarias que para nuestro criterio eran mediocres atisbos sentimentales.
Decíamos que el verbo nos era esquivo para hablar de Fernando y de su obra. Sin embargo, jamás nos reclamó por nuestro silencio.
En éste medio manizaleño, es ave rara el que se preocupa por aludir a lo que se escribe y a quienes escriben. Esta queja reiterada de Hernando Salazar Patiño, es válida. Parece ser que nos doliera el elogio o que nos acobardáramos para enfrentar la crítica. Los esfuerzos de poetas y escritores se quedan en el más deprimente anonimato. Si alguien publica un libro, una conferencia, el tejido de la displicencia lo envuelve. Y como con Hernando Salazar habíamos prometido romper esa turbia falencia, Mejía Mejía, adhirió a la causa y abordó la difícil tarea de enfrentarse a lo escrito por los demás. Testimonio, su libro de prosa crítica y la infinidad de columnas en que daba cuenta de lo producido por sus amigos y por sus contemporáneos. Entre ellos, repetimos, nosotros, por lo que nos sentíamos obligados a la reciprocidad. Pero no fuimos capaces con las palabras.
Nos habíamos prometido escribir al rededor de la vasta personalidad poética y humana de Fernando, con ocasión del primer aniversario de su muerte, que se cumple hoy. Queríamos sentirlo de nuevo cerca a través de la relectura de sus poemas y de la memoria del tiempo ya lejano en que fue nuestro «compañero de lunas y de versos». Pero nada nos fluyó. Y ante ese angustioso muro, nos sentamos meditativos frente al teclado, en busca de una respuesta, que se quedó sin resolver. La única que se nos ocurrió, es la de que no estamos aún grandes, que no hemos crecido lo suficiente, para comprender lo que significó Mejía Mejía en la poética colombiana ni para entender como su vida fue concordante con lo que siempre dijo, en la más recia inspiración que se ha dado por estos lares en los últimos lustros.
Pero lo anterior no quiere decir que nos vamos a dejar bloquear por el silencio. No. Fernando sabe desde donde se encuentre, que es necesario hablar para la posteridad de su mensaje, transmitirlo, hacerlo valedero en el tiempo, que trascienda. Y que si hace un año se deslizó con levedad en la imperiosa muerte, su poesía «no morirá para siempre» como cantan del alma, en la liturgia cristiana, porque vivió en afán de sublimarla, de llevarla al etéreo, sitio donde Mejía la entronizó.
El 27 de abril de 1987 Fernando Mejía Mejía murió casi que sin darse cuenta. Unas manos amorosas, quizás las únicas en su vida, las de Gloria, cerraron sus párpados. La señora muerte se llevó a quien siempre quiso hallarla. En la poesía de Fernando fue una constante, un «leiv motiv». Se podría decir que era su amiga. Una amiga misteriosa, ensoñadora, que oblitera los hombres, pero esperanzadora. Así lo cantó el Poeta, con desolación, imprecándola: «Yo sé de aquella moneda falsa/ con que la vida me engaña cada día…/Pero no hay nada que repare este silencio, / este bloqueo absurdo puesto sobre mis hombros, / sobre mis pobres hombros cargados de soledades, / de irreales silencios, de apacibles y amargas crucifixiones. /…De estalactitas mordidas ciegamente/ por mis pasos vencidos…/ ¡Ah! Yo te diría, muerte mía,/ única muerte sin principio ni fin./ Yo te llamaría: esperanza»