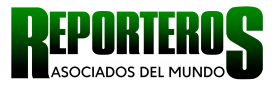Con la naturaleza no se juega
La vanidad humana – todavía muchos se creen el cuento de que somos «el rey de la creación» – hizo que como Humanidad olvidáramos que por encima de las normas sociales, creación humana, y de las ambiciones de las personas – infinitas, materialistas, inmediatas, egoístas y no solidarias – están las leyes eternas de la naturaleza que conforman un todo interdependiente, generador del equilibrio que le da continuidad a la vida; son una totalidad, un sistema integrado donde sus partes tienen un espacio de acción y de progreso, en un marco de limitaciones y funciones.
Los humanos como animales racionales, a lo largo de su historia fuimos ganando control del proceso de la vida, poniéndola crecientemente al servicio de nuestros intereses, como resultado de los conocimientos que la humanidad fue adquiriendo, transformados en avances tecnológicos que, del fuego a la exploración del espacio, nos llevaron a la situación presente, con las leyes naturales apabulladas, por no decir arrinconadas por la acción humana. La lámpara de Aladino que guió este proceso fue la curiosidad de los hombres, sustentada en su capacidad de raciocinio y en la elaboración de conocimiento materializado en desarrollos tecnológicos que le abrieron la puerta, hace doscientos cincuenta años, al Antropoceno cuando las fuerzas de origen humano supeditaron a las de la naturaleza. Avanzan incontenibles los logros para controlar y explotar las riquezas de la madre naturaleza, recursos naturales cada vez más escasos.
Como consecuencia, la humanidad se liberó del control natural del crecimiento de la población, que opera como una especie de control demográfico para todas las especies vivientes, inscrito en las leyes, en la lógica de los procesos naturales reguladores de la vida y del equilibrio del sistema que la sustenta. El ser humano lo transgredió en el marco de su guerra perdida contra la muerte («el mito de la eterna juventud» tan antiguo como la cultura) al interferir el proceso natural del envejecimiento y desaparición, dando con ello pie a un crecimiento de la población humana que ni aun las peores pestes han podido detener, convertida, con altibajos, en una verdadera y continuada explosión demográfica que aunque se disminuya su ritmo, es tal la magnitud que ha alcanzado, del orden de los ocho mil millones de habitantes, que aun si la disminución fuera drástica, no solucionaría la crisis de sobrepoblación, que está en la base de lo que ya no es un simple cambio climático, sino una verdadera catástrofe climática.
La loca demografía acompañada de un consumismo como de fin del mundo, tiene al planeta acorralado con las demandas insaciables de masas humanas dedicadas al saqueo y el abuso de lo que la naturaleza nos ofrece como vida y como oportunidades. Un mundo sobrecargado de personas y de demandas por aire, agua, tierras de cultivo, por selvas que el planeta necesita preservar para vivir y para dar vida. Esa es la razón de fondo de la situación, lo demás son expresiones o consecuencias de ese desajuste fundamental que lleva a su saqueo, a la destrucción que padece el planeta; sus síntomas son señalados como causantes de una crisis, que se presenta con una intensidad y un dramatismo creciente, en la medida en que aumenta la presión humana sobre un planeta finalmente limitado, por lo cual empieza a ser superado en su capacidad de respuesta a demandas que crecen incontenibles.
La tecnología que está en el origen de lo que hoy vivimos tiene las claves para su superación: la energía nuclear que es la fuente de energía en el universo; un urbanismo desconcentrado espacialmente que permita concentrar población y deje de ser simple amontonamiento de viviendas y negocios donde el espacio público y las eufemísticas «zonas verdes» se entregaron a la circulación de vehículos particulares, nuevos amos de la ciudad y símbolos de prestigio social, mientras que el transporte público se debate entre la insuficiencia y la ineficiencia; una agricultura que esté cerca de sus mercados, con tecnologías eficientes, inspiradas en muchos casos en prácticas tradicionales nacidas de la experiencia y del «conocimiento vivido» de la tierra y el medio en que se trabaja, sin abusar ni del agua ni del suelo, ambos limitados y agotables; viviendas pensadas a partir de las realidades y posibilidades del medio natural donde habrán de construirse; una actividad productiva y una forma de vida de donde desaparezca el concepto de basura, de lo desechable y se entronicen las prácticas de lo recuperable, de lo reciclable, tanto en la casa como en la fábrica o cultivo. Y lo más difícil y fundamental, recuperarle a la actividad de producir riqueza su sentido de proporcionar los medios materiales para garantizarle a las personas sin excepción, una vida digna de donde se destierren los excesos consumistas que distorsionan su sentido, así como las carencias que a muchos les impiden lograrla. Y donde entendamos que ya «los niños no traen la arepa debajo del brazo» como se decía hace solo medio siglo.
Puede sonar utópico, pero ante la realidad presente y su futuro previsible, adquieren simplemente el carácter de ser las condiciones para nuestra supervivencia. Hemos llegado como especie al momento de la verdad: o cambiamos o nos extinguimos. No es dramatismo, es crudo realismo.