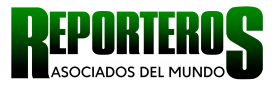Uribe y Petro: ¿un parecido razonable?
Esta pregunta de seguro inquietará a más de uno de mis lectores, pero hace mucho que me la hago y hoy quiero compartirla. Ciertamente no se parecen en lo que políticamente representan y defienden. Es más bien en cómo entienden y hacen la política; cómo ejercen el poder y se ven frente a sus electores, cómo se podría definir la naturaleza de su relación con ellos.
Lo primero que los acerca como personas y dirigentes, es su talante caudillesco con aromas mesiánicos; ambos creen tener la fórmula de la felicidad del prójimo y una misión histórica, «guiar a su pueblo a la tierra prometida». Uribe con aire de papá protector, que sabe lo que es mejor para el país, envuelto en un discurso y un estilo personal, patriarcal, convencional y cercano, familiar si se quiere, que reivindica valores tradicionales con ecos de nostalgia rural. Un discurso, especialmente en su primer gobierno, para una clase media asustada por una revolución que no llegó, pero asustó. Uribe le cumplió a sus electores, y en la medida en que el peligro se alejó, sin desaparecer, su momento, su necesidad política pasó y con ella él ha ido saliendo del escenario.
Petro por su parte, es distante y frío, sin emocionalidad; su discurso es general e intelectual, no dirigido a personas sino a un pueblo en abstracto que lo aclama como su líder. Su llegada a la gente, su capacidad para comunicar y conectar, que en política es determinante, no brota de su persona sino de su discurso y de sus denuncias de injusticias, exclusiones, «ninguneos»; el suyo es el discurso del reconocimiento de los nadies, encarnados en la vicepresidenta Francia Márquez, y cuyos votos le dieron el triunfo.
Uribe gobernaba pendiente del detalle, de lo pequeño, de lo que les interesaba a personas concretas, no al pueblo en general; su discurso, salvo excepciones, no era sobre la gran política. Sus consejos comunitarios semanales realizados en todo el país y transmitidos en directo, tenían como propósito principal poner al Presidente, no al gobierno, al alcance del simple ciudadano, para atender su necesidad; los ministros presentes simplemente tomaban nota de las tareas concretas, asignadas allí por el Presidente. No en vano, la revista Semana llegó a decir que el único ministro era Uribe y los demás eran viceministros. La relación entre el Presidente y el ciudadano era directa, no intermediada ni por los políticos ni aún por los ministros. Regía aquello de «yo y el pueblo» o si quieren, «el Estado soy yo», como en tiempos del absolutismo monárquico.
Ambos son caudillos a su manera; por eso mismo no creen en los partidos, simplemente los usan, armándolos y desarmándolos a su conveniencia – Uribe lo hizo con tres, Petro con dos -; los consideran instrumentos desechables, simple medio para ganar unas elecciones y generar coaliciones electorales y una gobernabilidad, generalmente transitoria; partidos surgidos de una confluencia de intereses, pues ambos se necesitan para ganar. En el sancocho político que armó Petro para tener una mayoría en el Congreso, más de un ingrediente saltó de la olla uribista, hoy pasada de moda, a la petrista, la de moda por prometedora electoralmente.
Ambos plantean una relación directa entre el pueblo y quién tiene el poder de decisión; un Presidente omnipotente, de perfil caudillesco, en un régimen que sería una nueva versión de la democracia, alejada de la desgastada democracia liberal representativa que conocemos, y aún padecemos. El inicio de la era petrista me trae a la memoria un planteamiento fundacional del uribismo sobre el Estado Comunitario, que amerita un análisis más profundo. Ambas son propuestas populistas encarnadas en la figura mesiánica del caudillo, y como se está viendo ya con Uribe, pasado el tiempo del líder, el partido se va disolviendo. Dadas las similitudes en sus formas de hacer la política, más no sus propuestas ¿será posible que Petro al igual que Uribe, luego de un paso fulgurante por la política, también se marchite?