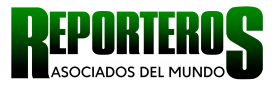La estrategia del caracol

Rodrigo Zalabata Vega
Nada más parecido a la realidad que la ficción. Sobre todos cuando la realidad trata de escaparse de sí misma, que al verla pasar es como si quedara atrapada en una película, tal como nos la deja ver “La estrategia del caracol”, en cuya realidad ficcionada unos inquilinos hacen cada maroma con las leyes que los circundan, para que la ficción jurídica (capaz de crear personas jurídicas) no los desaloje del lugar que los subsume en la miseria, en cuartos de una casa en arriendo que no pueden pagar, como único cobijo en donde escapar de la propia realidad.
Es tal la fuerza virtual de la realidad, que se hace más evidente cuando tratan de ocultarla. Por ello, la realidad de Colombia se revela mejor en lo que podamos suponer sobre ella, que en lo que nos muestran los actores oficiales que la representan en la proyección pública del Estado.
Es lo que puede explicar, sin explicación, lo que está pasando al interior de la Corte Suprema de Justicia, al tener que elegir la nueva fiscal general, a cargo de investigar aquello que deba resolver en conocimiento la justicia, de una terna que les entregó el presidente de la república, ya pasados cuatro meses, tal como lo ordena la Constitución, sin que en su instancia superior de decisión judicial haya podido (o querido) decidir la conformación misma de la entidad con la que deben actuar.
Si no hay razón para no tomar una decisión que está dada de antemano, el elemental ejercicio de escoger una entre tres posibles fiscales sobre las cuales no hay ninguna objeción legal ni moral, se nos revela que la decisión –o falta de decisión– se encuentra por fuera de su sede jurisdiccional, y en realidad hace parte del terreno político en el que se siembran los intereses económicos que determinan si el Estado colombiano representa los intereses públicos o los privados.
Esa la cuestión. Desde la creación de la república nos hicieron creer que el Estado representaba a la nación que tendría que ser su constituyente, cuando en realidad se hizo una oficina pública de los negocios privados de un establecimiento dominante, implementado con una ventanilla de atención al público en la que de suyo les venden hasta sus propios derechos a sus gentes.
Hoy, doscientos años después, nos enfrentamos a los resultados del Estado colombiano, si lo contraponemos a los elementos fundamentales que constituyen al Estado moderno: nación, territorio, poder y, como parte de éste, su gobierno.
Ubicados en el territorio, nos encontramos en un país de los de mayor concentración de tierra en la Tierra. Un 1% de la población es dueña cercada de la mayoría de tierra productivas. Una nación con territorio, pero sin suelo en qué pisar.
En cuanto a la nación, somos el segundo país de mayor inequidad, o desigualdad, del mundo; es decir, la distancia económica entre ricos y pobres. Siendo el segundo país de mayor riqueza natural (biodiversidad) del mundo, la explicación doméstica es que en Colombia los pobres alimentan a los ricos.
Así, podríamos concluir que el Estado colombiano ha estado al servicio de los ricos y no de los pobres, pero tendríamos que verificarlo en el poder y su gobierno.
El Estado suele presentarse como dueño del poder, pero es lo contrario, el poder es dueño del Estado. Algo que incluso pueden desconocer los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si asumen que tienen la justicia en sus manos, sin reconocer que son las manos de la justicia (o injusticia) que defiende el sistema de poder.
Vale recordar que el Estado moderno nació inspirado en unos ideales, resumidos por la revolución francesa en: libertad, igualdad y fraternidad. Pero ese estado ideal hubo de enfrentarse al poder fáctico que se arroga la Tierra: la realidad económica.
A partir de su creación la lucha del propio Estado ha sido equilibrar los ideales que lo inspiran con el poder que los instrumentaliza en la realidad. Pero su verdadero sostén es la democracia, por la que se supone el gobierno de la voluntad general del pueblo, y podría ser así.
Vale decir, la voluntad general, resumida en la política, determina si existe la democracia, o si, en ausencia de ella, el Estado es un parapeto que representa el poder oficial, pero que esconde, en realidad, la cosa pública en manos privadas.
La cuestión es que el Estado colombiano no nació de una voluntad general, aunque inspirado en los ideales del Estado moderno, sino del poder de una casta criolla en particular que, ante la desatención de sus reclamos tributarios a sus padres de la metrópoli, decidió transferirse, de hecho, la herencia de la Corona, conservando de ella su hacienda pública con el pueblo trabajador como parte de su bien.
Desde entonces nuestro Estado fue dispuesto a proteger el poder particular y poder defenderse de la democracia. Tal como se presentaban las películas del viejo oeste creadas por Hollywood, en las que el Estado se representaba en una fortificación levantada por un ejército invasor de galanes anglosajones, bandera en alto, en señal de soberanía sobre el territorio que conquistaban con su belleza, mientras a su alrededor la nación nativa aparecía de la nada, indios salteadores que se adentraban a perturbar la paz de quienes llegaban a civilizarlos, rescatarlos de la perdición y en su lugar salvarlos del infierno.
Lo más indignante es que, en lenguaje ficcional, colgaban un letrero en el paisaje que rezaba: “tierra de Comanches”; no para reconocerle la propiedad de la tierra a los Comanches, Apaches, Piel Roja, Siux y demás tribus originarias, sino para advertir al espectador que era un territorio infestado por sus aborígenes, los que al momento de aparecer se reconocieran como los malos de la película, para que en justicia cinematográfica pudieran ser exterminados y así darle sentido a la historia.
En la historia de Colombia, desde antes de la instauración de la república, son incontables los despojos, robos legalizados y exterminio, sin que la justicia postrada a sus pies llame a rendir cuenta al establecimiento que los ha cometido.
La estructura amañada del Estado colombiano es una imbricación de las ramas del poder público dentro del círculo de poder en el que se giran favores recíprocos, en cuyo aparte el sistema electoral es un apéndice que representa la democracia.
La evaluación histórica del poder oficial representado en sus gobiernos así lo indica. Si convenimos que la corrupción es el síntoma relevante de los estamentos pilares de la organización política, forzoso es concluir que el Estado es el mayor generador de ilegalidad, ya que es un fenómeno que nace en sus entrañas.
Pero no podemos caer en el facilismo de atribuirle la corrupción a quienes llegan a ocupar puestos públicos, las personas como tal, sino que es un problema sistémico. El sistema legal está estructurado para que los dueños del Estado puedan hacer todo a su favor sin que les suceda nada; desde la concepción legislativa, pasando por el oficio administrativo del gobierno y la aplicación de la ley a cargo de la justicia.
Cuando el Estado no es representativo de la democracia sino del poder del más fuerte, por principio evolutivo a su organización no llegan los más sabios sino los más adaptados.
Contrario sensu, cuando la democracia toca las puertas del Estado, a reclamar lo que le es propio, suceden los grandes conflictos políticos. Es el choque de trenes silencioso que está ocurriendo al interior de la Corte Suprema de Justicia.
El establecimiento puede ceder algo de sus intereses económicos, tanto como quitarle un pelo a un gato. Puede ceder algún espacio político, si en suma pueden mantener la democracia al margen del Estado. Lo que no puede permitirse es que se les caiga la máscara de sus instituciones y se conozca el rostro de las fuerzas oscuras a las que le atribuyeron siempre sus crímenes; ¿Quiénes ordenaron las masacres de miles de colombianos por balas oficiales? Si queremos recordar los 6 mil miembros de un partido político que exterminaron, o los 6402 (en cuenta parcial) jóvenes, en busca de trabajo, ejecutados por el ejército constitucional, parte de un poder feroz que hizo del Estado el mayor violador de los derechos humanos, superior a las organizaciones criminales de la ilegalidad; ¿Quiénes organizaron los mega casos de corrupción (Odebrech, AIS, entre muchos) que esquilmaron los recursos públicos para metérselos en sus bolsillos privados?
Entre tantos, son los expedientes que tendría que despertar de su letargo la nueva fiscal, si fuera elegida, pero ese trámite institucional enfrenta a dos entidades políticas que deberían ser lo mismo: el Estado colombiano, cooptado por un establecimiento violento y corrupto, versus la democracia que intenta renacer de las cenizas de las guerras intestinas de su pueblo.
Tal es la magnitud es la decisión que deberá tomar la Corte Suprema de Justicia, que va mucho más allá del canje burocrático con los entes de control, recompensados de antemano. La cuestión es, hacer cumplir al Estado la Constitución, al elegir la nueva fiscal, e integrarlo a la democracia, o salvaguardar al establecimiento que ha construido su poder en unas instituciones que ocultan la corrupción en sus organismos.
Por eso se siente a los magistrados ronronear al interior de la Corte Suprema de Justicia, mascando en seco una decisión administrativa como si decidieran una sentencia de muerte fusilando la Constitución. Lo que nos recuerda la historia cinematográfica de “La estrategia del caracol”, pero la película que vive Colombia nos la presenta la realidad, es lo contrario, quienes se han tomado como propia la casa republicana no quieren entregársela a la democracia que afuera se los demanda. El pueblo se está reuniendo a su alrededor y no les importa lo que pueda pasar, así que es probable que no tomen la decisión constitucional que los convoca. O de pronto asuman su conocimiento cuando el tiempo de la justicia precluya y puedan salir indemnes los dueños del sistema de poder que los gobierna. Será el día que terminen de derrumbar el Estado de derecho en ruina, con una leyenda que nos grite en la cara: “Ahí tienen su hijueputa casa pintada”.