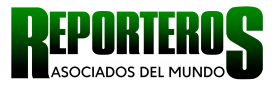La nueva vejez La vejez no es lo que solía ser. Hablo de la vejez de las cosas, no de las personas.

Andrés Hoyos
Corría la casi reciente década de 1980 cuando yo tuve mi primer computador. Su descripción viene cuento: usaba para escribir los programas Wordstar y Wordperfect, hoy obsoletos, no tenía disco duro, no había internet y uno archivaba lo que hacía en los que se llamaban floppies, palabra que para buena parte de los jóvenes es una curiosidad remota, si no les resulta por completo desconocida. Dice Wikipedia: “Este tipo de soporte de almacenamiento es vulnerable a la suciedad y los campos magnéticos externos, por lo que deja de funcionar con el tiempo o por el desgaste”. Unos años después vinieron los disquetes (anglicismo de diskettes), que hoy todavía suenan por ahí, así su realidad tangible se use cada vez menos. Los primeros floppies tenían un ancho de ocho pulgadas, después de cinco pulgadas y un cuarto, pues se usaban las medidas anglosajonas, y los que salieron años después y venían con un recubrimiento de plástico duro tenían 3,5 pulgadas. Hoy uno necesita una aplicación externa (drive) para leerlos. Los DVDs también están de salida y requieren de un lector externo. Igualmente salieron hacia el olvido los discos zip o super-floppy, las casetes, los teléfonos de escritorio con teclas de cualquier estilo, para no hablar de los de disco.
Hoy la mayoría de los computadores –no todos–tienen un puerto de acceso USB, en el que se pueden insertar memorias estilo llave. Pasa que el disco duro de un computador de escritorio o portátil se daña, o le entra algún virus que lo vuelve inservible y adiós cientos de archivos, así que uno cuenta con un almacenamiento en la nube, el cual de tarde en tarde se puede respaldar en el disco duro de algún computador. Por si acaso, la información de la nube no está archivada cerca, sino por allá en los alrededores del Polo Norte.
El contraste con los viejos formatos de almacenamiento en papel es dramático. Estos consistían en libros, cuadernos, hojas sueltas y pare usted de contar. Ojo, que los más viejos eran de una longevidad y una sencillez asombrosas. He vivido rodeado de libros mucho más viejos que yo. Todos, salvo los de la época gótica (hace, qué se yo, siete siglos) son legibles hoy. Por lo demás, también ofrecen una concentración de información que casi no tiene paralelos, al menos por su accesibilidad. Los años fueron agregando a la cocción las imágenes y los gráficos que lo complementan todo.
Bajo este lío subyace un problema de difícil solución: uno está en un contacto muy precario con lo que escribió hace quince, veinte o veinticinco años. Con frecuencia lo pierde del totazo. Aquí y allá quedan los viejos adminículos lectores, vaya uno a saber si accesibles o no, y unos arrumes no muy organizados de papeles impresos. Yo al menos agradezco por estos últimos, pues en muchos casos son la última copia que queda de algo que a lo mejor me interesa; ¿solo a mí?, jejé.
De los soportes de papel, el único que tiene su futuro asegurado son los libros. Tras los intentos apocalípticos de Nicolás Negroponte y sus amiguetes fantasiosos de acabar con ellos, el mercado del libro impreso volvió a crecer, tras haber creado el no del todo exitoso mercado de los digitales.
En fin, suerte a los amigos con la búsqueda de quién ayude a convertir todos esos disquetes de información medio perdida en archivos accesibles de nuevo.