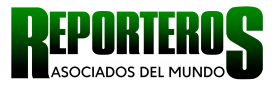Petro el golpista

Juan Manuel Ospina
Uno quisiera hablar de temas diferentes a Gustavo Petro y sus actuaciones como Presidente, estando como estamos en un país lleno de problemas y de posibilidades, pero el hecho es que él logra, con sus ocurrencias y declaraciones – que no son propias de un gobernante, sino, cuando más, de un candidato cazando votos -, atrapar/acorralar la discusión pública, poniéndola al servicio de su propósito narcisista de ser siempre el referente que desata y centra la discusión ciudadana, con lo cual, además, logra alimentar la lealtad de sus incondicionales y su mentalidad de “primera línea”; son la tercera parte de nuestros compatriotas.
La historia nos enseña, que las experiencias exitosas de transformaciones en las sociedades, no son el resultado de amenazas e imposiciones de fuerza, sino fruto del respeto a la pluralidad social; al amparo de la ley y no al impulso de la calle enardecida. Es una movilización social para reclamar y aún exigir cambios sociales al gobierno, pero no para realizarlos directamente. Colombia no reclama una revolución violenta; no es Cuba en enero de 1959, con la entrada triunfal de Fidel Castro a La Habana. El tiempo de la revolución armada pasó en el mundo. En Colombia, después de 60 años de intentos fallidos, que solo lograron cerrarle el camino a los cambios reclamados. Cuando se abandonó el sueño revolucionario, empezó a cambiar el escenario. El país, a partir de la Constitución de 1991, esperanzadamente inició su marcha hacia un futuro más acorde con sus necesidades y expectativas; se ha avanzado en medio de grandes dificultades, en la tarea, siempre inconclusa, de construir una realidad concreta, no un sueño utópico.
Pero Petro sigue presa de sus viejos sueños, donde él es el salvador, la figura mesiánica que, con la varita mágica de su palabra, nos conducirá a la tierra prometida. Aunque su sueño choca con la cruda realidad, el mesías no asimila el hecho y ante la imposibilidad de aterrizar sus propuestas, muchas interesantes y necesarias, pero privadas del tren de aterrizaje necesario para ejecutarlas, se limita a lavarse las manos y acusar de su fracaso a sus oponentes, convirtiéndolos en enemigos, no en opositores, empeñados en darle un “golpe de estado blando”, indefinido y vago como todo lo suyo, pero que pone en guardia a sus incondicionales. Solo se le reclama que cumpla con lo prometido, para lo que fue elegido.
Este comportamiento se ha agudizado con las recientes amenazas del Presidente a la democracia misma y con la manera como su ministro del Interior manosea a las diferentes bancadas con miras, supuestamente, de lograr un acuerdo legislativo nacional. Las reúne y les echa el discurso de la agenda gubernamental, que no pasa de unas generalidades bien intencionadas; ante la ausencia de propuestas concretas, de proyectos de ley para ser discutidos y analizados, todo queda reducido al ya habitual caramelo, que sustituye los avances legislativos y de acción pública, que el país reclama, surgidos de una acción reflexiva, que sean fruto de acuerdos democráticos y transparentes, y no del vulgar chantaje del Ejecutivo, el comportamiento propio de gobiernos autoritarios generalmente corruptos, donde el Bien Común brilla por su ausencia. Esa es hoy la situación calamitosa de nuestra democracia.