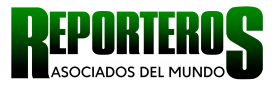El gusto por el poder

Andrés Hoyos
Hago parte de una cofradía minoritaria: la de quienes no gustan del poder. Hablo del poder del Estado, de la autoridad más o menos inapelable, de la posibilidad de obligar a los demás a hacer lo que uno quiere. No digo que no me guste que se tomen algunas decisiones o yo mismo tomarlas y verlas implementarse. Lo que no me atrae es el mando que, por ejemplo, le gusta tanto a mi medio tocayo, Andrés Manuel López Obrador, quien deja la presidencia de México en estos días, aunque no el poder.
Algo le dice a uno que en los próximos seis años AMLO podría tener rifirrafes y confrontaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum, un poco como les pasó a Álvaro Uribe, Rafael Correa y Evo Morales, para mencionarlos apenas a ellos. Los tres creyeron que sus sucesores les iban a obedecer al pie de la letra y ¡mamola! Muy de tarde en tarde surge alguien sumiso –¿la Sheinbaum?–, pero si ese alguien se mira al espejo en las mañanas verá que lo están utilizando.
Por definición, la persona poderosa –iba a poner el “poderoso”, en el entendido de que el fenómeno atrae mucho más a los hombres que a las mujeres– es un solitario, porque los sicofantes y los áulicos no son verdadera compañía. Si a todo dicen que sí y si abren los ojotes ante las órdenes, ¿quién puede saber lo que en últimas piensan detrás de tanta aquiescencia?
«Cada vez que pueden, los dirigentes gremiales atacan al Gobierno. Con ferocidad, especialmente Jaime Alberto Cabal»: Gonzalo Mallarino
Los poderosos suelen, además, ser fantasiosos e imaginar que tienen un poder que no tienen. Un ejemplo notorio sería el de Gustavo Petro. En días pasados, el presidente de Colombia habló ante un auditorio medio vacío en la ONU, si bien la escasa audiencia no le impidió tirar línea para el mundo entero. ¿De veras piensa que su opinión sobre Israel o sus “soluciones” para el cambio climático se tienen en cuenta? De nuevo, las aprecian sus áulicos y nadie más.
El mundo claro que se mueve y depende de las decisiones que pegan, por así decirlo. Otro cantar es que peguen porque fueron órdenes de quién sabe quién. Putin ordenó acabar con la nación ucraniana. ¿Lo van a dejar acabar con ella? Ni hablar.
Una de las razones para la continuidad en las políticas del Estado son las instituciones, diga usted los partidos políticos. Sin embargo, ojo que en los ejemplos mencionados no hay verdaderos partidos por encima de los mandamases. De ahí que los alcances de ese tipo de poder suelan ser limitados en el tiempo. ¿Qué rastros quedan hoy, por ejemplo, del poder inapelable que en su momento ejercían Stalin, Mao, Hitler o incluso Napoleón? Quedan los descendientes de sus víctimas y las advertencias que se hacen a los pueblos de no dejarse llevar en el sentido en que esta gente los llevaba.
La inmensa ventaja de la democracia es su forma de delimitar el poder, es decir, de delimitar también el poder de daño que tienen la persona o personas a la cabeza del Estado. Por eso hay que podar con mucha decisión los brotes autoritarios que aquí y allá surgen. ¿Tiene un mandón planes para veinte años? A sacar la tijera para que no retoñe eso. Y ojo que en tales casos no hay diferencia entre izquierda y derecha. Por algo, el centro no parece ser un problema ahí. Un mandatario de centro por definición sabe que se va en determinada fecha y acota sus programas para que las decisiones necesarias se tomen antes de esa fecha. ¿Alguien quiere que haya continuidad? Estupendo, sí, pero bajo el mando de otra persona. Este factor no puede ser negociable, al menos no para el centro político.