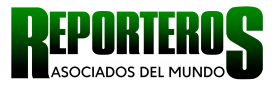El Ojo del Halkón Vanidad y paz
Por Rubén Darío Mejía Sánchez
Cartagena de Indias, 27 de septiembre_ RAM_ Quizá por tercera vez me atrevo a ceder este espacio a una persona diferente para dar su opinión, puesto que el Ojo del Halkón es la parte editorial y responsable de la agencia de noticias Reporteros Asociados del Mundo.
Tuve la oportunidad de escuchar al corresponsal del diario El País de España, John Carlín, un hombre curtido en los asuntos de la guerra, cubriendo los conflictos más grandes en África y otros países y según decía, se leyó detenidamente el acuerdo entre el Gobierno Colombiano y las FARC y considera que es uno de los más completos de los que se ha firmado en el mundo.
Otro periodista argentino decía que valía la pena darse la pela por la paz y que ellos tenían experiencia en eso y que por eso es que llamaba a los colombianos a que consideraran si ratificaban o no el acuerdo firmado, porque también estaba de acuerdo con Carlín que en un momento comentó que si los norteamericanos eligieran a Trump, muchos colombianos saldrían a decir al día siguiente “que error el que cometieron los habitantes del país del norte” y eso pueden decir de Colombia en caso de que le diga no a los acuerdos de paz el 2 de octubre.
Como decía anteriormente cedo la palabra a John Carlín, con uno de los comentarios más completos, después de recorrer el país y darse cuenta de los estragos de la guerra y de escuchar a nuestros dirigentes políticos, estoy de acuerdo con él, que Uribe lo que siente es frustración por no haber podido firmar él el acuerdo y la vanidad lo está carcomiendo y no le importa sino su orgullo y no el futuro de Colombia.
A continuación, la columna de John Carlín, que fue escrita un día antes de la firma de los acuerdos en Cartagena, la que cuenta con nuestro respaldo.
Vanidad y paz
Hay motivos para pensar que la oposición de Álvaro Uribe al acuerdo con las FARC no se debe tanto a la sustancia del pacto como a algo más personal
“Los celos ciegan más que el amor”. Lawrence Durrell, novelista inglés.
Por John Carlín
EL País de Madrid
Será como una gran boda; para Colombia, la boda del siglo. Quince jefes de Estado, 27 cancilleres y otros eminentes testigos internacionales presenciarán en la ciudad amurallada de Cartagena de Indias, frente al mar caribeño, la firma de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra más longeva de Occidente.
Pero sobre la celebración planeará una sombra: la de un hombre que no estará entre los invitados, la de una especie de examante que se siente traicionado, la de un personaje rencoroso, calculador y vengativo obsesionado con la idea de dinamitar la fiesta. Su nombre es Álvaro Uribe y la oportunidad la tendrá en menos de una semana.
Tras cuatro años de cortejo, de complicadas negociaciones entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el domingo 2 de octubre se celebrará un plebiscito en el que los colombianos decidirán si dan su apoyo al acuerdo de paz. Si deciden que no, fin del matrimonio y de vuelta a la guerra.
Uribe, el presidente anterior a Santos, es la mejor —quizá la única— arma que tiene la campaña por el no. A diferencia del aplicado Santos, Uribe es un populista nato. Sin las granadas verbales que Uribe lanza a diario contra el acuerdo no habría contienda. La victoria del sí sería aplastante.
Pero planea otra sombra. Esta vez sobre el propio Uribe. La sombra de una sospecha. Si Uribe y no Santos hubiese sido el protagonista de las negociaciones de paz de los últimos cuatro años ¿habría dado su bendición al mismísimo acuerdo que se firmará en Cartagena? Hay motivos para pensar que sí, que de lo que se trata no es tanto de una oposición basada en el principio como de algo más íntimo e irracional.
Uribe tiene tres argumentos básicos contra el acuerdo. Uno es puro humo: que votar por el sí en el plebiscito es entregar el poder a las FARC. Por un lado, apela a la indudable realidad de que la abrumadora mayoría de los colombianos detestan a las FARC; por otro, señala que a la primera oportunidad electoral los colombianos colocarán a las FARC en el poder. La aritmética no funciona. Se trata, en el mejor de los casos, de un burdo engaño, a lo Donald Trump; en el peor, de una grosera falta de respeto a la inteligencia de los votantes.
El segundo argumento es más difícil de refutar. Se centra en el principal obstáculo al que se enfrenta cualquier acuerdo de paz en el que ninguna de las dos partes ha sido derrotada militarmente. Como en Sudáfrica y en Irlanda del Norte, el nudo gordiano del asunto es la inevitabilidad de tener que hacer concesiones a la justicia; de aceptar, como precio de la paz, que gente responsable de atroces crímenes no será castigada como la ley constitucional exige.
La alternativa de “justicia transicional” contemplada por el acuerdo que se firmará en Cartagena es compleja y novedosa. Reducida a su esencia, consiste en lo siguiente: los líderes y guerrilleros de las FARC aceptan la obligación de presentarse ante un tribunal especial en el que confesarán ante sus víctimas los asesinatos que cometieron y, en vez de ser castigados con penas de cárcel, sufrirán una especie de exilio forzado en determinadas zonas del país por una duración de cinco a ocho años. Los que no confiesan, por otro lado, pero son encontrados culpables de asesinato u otros crímenes de lesa humanidad, serán condenados a 20 años de cárcel.
Uribe llama a esto “impunidad”. Es una exageración, pero la esencia de lo que denuncia —que las FARC no se merecen nada menos que los mismos castigos que los delincuentes normales— es coherente y, además, comprensible, ya que el padre de Uribe fue asesinado por las FARC en 1983.
Su tercer argumento también tiene su lógica. El acuerdo negociado por el Gobierno de Santos abre la puerta a que los guerrilleros desmovilizados de las FARC puedan postularse como candidatos electorales al congreso nacional. Uribe mantiene que esta es una inadmisible concesión.
Pero, he aquí el problema, y la razón por la que sospechar que lo que motiva a Uribe en su beligerante campaña por el no no es tanto su oposición a la sustancia del acuerdo de paz como algo más personal. Seis años después de la muerte de su padre, cuando era senador de la república, Uribe defendió y promovió la amnistía y los indultos (nada de “justicia transicional”) para otro grupo guerrillero de izquierdas, el M-19.
Más curiosa, dado lo que dice hoy, fue su postura cuando fue presidente entre 2002 y 2010. En aquella época Uribe no solo se manifestó a favor de negociar con los líderes de las FARC, sino que inició contactos secretos con ellos y propuso la posibilidad de que se cambiara la Constitución para que los guerrilleros recibieran amnistías y pudieran ser elegidos al Congreso. Pruebas existen en vídeos y en cartas que Uribe hizo llegar a las FARC de que el entonces presidente contemplaba hacer concesiones a sus enemigos aún más generosas que las contenidas en el acuerdo negociado por el Gobierno de Santos.
Lo cual nos lleva a un terreno de permanente especulación en el mundo político colombiano. ¿Cuál es el motivo de fondo de Uribe? ¿Por qué, realmente, se ha convertido en la voz de la campaña por el no en el plebiscito del 2 de octubre? La respuesta oída con más frecuencia es que Uribe no soporta haber perdido la oportunidad de ser el líder que pasará a la historia como el artífice de la paz en Colombia; que lo será Santos, su antiguo ministro de Defensa, un político al que el propio Uribe impulsó con entusiasmo hacia la presidencia.
Recuerda a la desgarradora canción en la que la mujer clama que debería haber sido ella la novia en la boda, no la otra. It should have been me, se llama la canción: “Tendría que haber sido yo”. Uribe no lo es, y eso lo mata. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que el destino de un país de casi 50 millones de habitantes, el futuro de sus niños y el de los que están por nacer, pueda llegar a depender de los celos y la vanidad herida de un solo colombiano.